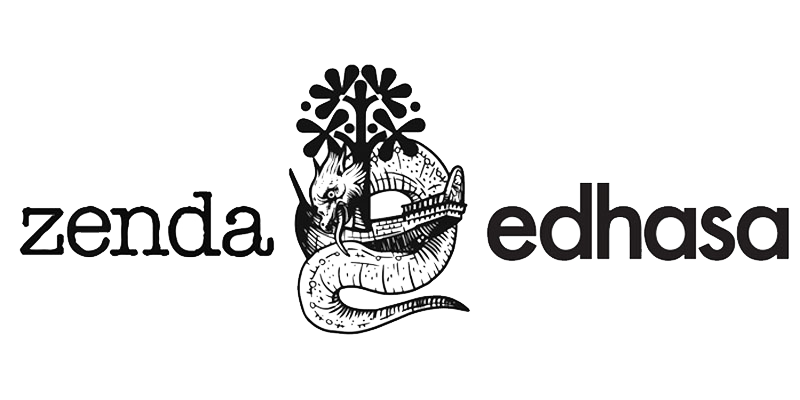En su memorable discurso ‘Elogio de la lectura y la ficción’, Mario Vargas Llosa afirmó: “Gracias a la literatura, el espíritu se enriquece, la imaginación se amplía, las emociones se multiplican y la experiencia vital se expande”. Esa reflexión es el punto de partida perfecto para comprender la vigencia de las novelas de aventuras, ese género que nos arranca de la rutina, nos arrastra por geografías lejanas y nos sitúa en el corazón de lo inesperado. Si la ficción, como decía el Nobel hispano peruano, es una segunda vida, las novelas de aventuras son quizá su forma más pura y jubilosa: el pasaporte hacia mundos donde el peligro, la lealtad, la traición o el amor se entrelazan con un pulso narrativo que mantiene viva la llama de lo extraordinario.
Desde el siglo XIX hasta mediados del XX, las novelas de aventuras se convirtieron en un espejo de la imaginación universal. Pensemos en ‘Las cuatro plumas’ de A.E.W. Mason: el drama de un joven oficial británico acusado de cobardía y su viaje redentor por el desierto sudanés, donde las pruebas de valor se convierten en metáfora de la madurez personal. Aquí, como en la tesis de Vargas Llosa, la literatura no solo entretiene, sino que también transforma, ensanchando la experiencia de quien lee al ponerlo frente a dilemas éticos tan antiguos como la humanidad misma.
En la misma senda de heroísmo y misterio se halla ‘El enigma de las arenas’, de Erskine Childers, considerada precursora de la novela de espionaje moderno. En sus páginas, el lector viaja a los bancos de arena del mar del Norte, entre mareas cambiantes y conspiraciones alemanas, comprobando que la aventura no siempre reside en selvas exóticas, sino en la mirada que descubre la amenaza latente en lo cotidiano. El suspense se hermana con la acción y confirma que la ficción, tal como defendía Vargas Llosa, “nos libra de la vulgaridad de la vida cotidiana”.
A menudo, esas novelas buscaban también despertar la emoción del descubrimiento. ‘La isla de coral’ de R. M. Ballantyne, obra fundacional de la literatura juvenil, ofrece un escenario idílico en el Pacífico donde unos náufragos adolescentes aprenden a sobrevivir. Sus ecos resuenan en ‘Peter Pan’, de J. M. Barrie, con su reivindicación de la infancia eterna como territorio de libertad y riesgo. Ambas narraciones encarnan lo que Vargas Llosa llama “la insatisfacción que nos empuja a fabular”, pues detrás de la peripecia se esconde el deseo de vivir una vida más plena que la que ofrecen los límites del mundo real.
La aventura, sin embargo, no se circunscribe al mar o a islas lejanas. En ‘Taras Bulba’, Nikolái Gógol nos transporta a las estepas cosacas, donde el honor guerrero y la pasión patriótica alcanzan tintes trágicos. Algo similar sucede con ‘El jorobado de Notre Dame’ de Victor Hugo, que aunque pueda parecer un drama romántico, es también una gran novela de aventuras urbanas, en la que catedrales, plazas y pasadizos de París se convierten en escenario de persecuciones y gestas apasionadas. El viaje no siempre es geográfico: también puede ser cultural, social o incluso espiritual.
El exotismo oriental late en ‘Simbad el Marino’, cuyas travesías fabulosas condensan siglos de tradición oral y el ansia irrefrenable de explorar lo desconocido. Joseph Conrad, en ‘Juventud’, lo transformó en experiencia personal: la narración de un viaje marítimo repleto de infortunios, donde la aventura es también rito de paso hacia la madurez. En ambos casos, el mar aparece como metáfora del destino, un espejo de la frase de Vargas Llosa: “Las ficciones nos hacen vivir tantas vidas cuantas lecturas”.
La modernidad aportó nuevas formas al género. ‘Fantomas’, surgido en la literatura popular francesa de la mano de Pierre Souvestre y Marcel Allain, mezcla la aventura con el misterio policial y el disfraz, demostrando que la emoción no está reñida con el ingenio ni con la reinvención de la identidad. Más adelante, obras como ‘Los cañones de Navarone’ de Alistair MacLean situaron la aventura en el marco de la Segunda Guerra Mundial, combinando el heroísmo clásico con el vértigo de la acción bélica. Y en ‘La máscara de Dimitrios’, de Eric Ambler, la intriga criminal alcanzó una altura literaria que demuestra cómo la aventura puede convivir con la reflexión política y moral.
Finalmente, no puede olvidarse la herencia más romántica y caballeresca del género. ‘La flecha negra’ de Robert Louis Stevenson, con sus combates en la Inglaterra de la Guerra de las Dos Rosas, y ‘Scaramouche’ de Rafael Sabatini, con sus duelos de esgrima y conspiraciones en la Francia revolucionaria, condensan la esencia del héroe de capa y espada, que lucha no solo con el acero, sino también con la palabra y el ingenio. Son ejemplos de cómo la literatura cumple lo que Vargas Llosa subrayó con tanta claridad: la ficción nos concede aquello que la vida niega, nos enfrenta a situaciones extremas y nos ofrece la ilusión de la libertad absoluta.
Todas estas novelas, tan distintas en estilo y en ambientación, comparten un mismo corazón: el deseo de llevar al lector más allá de sus límites. La aventura no es únicamente evasión; es también un aprendizaje, un espejo deformante donde comprendemos mejor nuestra fragilidad y nuestro coraje. Por eso siguen vigentes, porque —como señaló Vargas Llosa— “gracias a las ficciones aprendemos a ser más, a vivir más intensamente”. Y en esa intensidad, en esa huida jubilosa hacia lo extraordinario, reside la promesa eterna de la novela de aventuras.
Francisco Javier Burrero Rodríguez
@cuadradosdehistoria